La obra poética de Andrés Martín Domínguez, breve pero sustanciosa, se limitaba hasta ahora a dos títulos, ‘No haya edén, amapola’, tomado de su paisano Aníbal Núñez, y ‘En la montaña mágica’, con apoyatura en Thomas Mann, galardonados respectivamente con los premios ‘Gerardo Diego’ y ‘Ciudad de Salamanca’. Ha aparecido, en la ejemplar colección de la Diputación salmantina, el tercero, ‘El dilatado día del crío’ que, cuando menos, mantiene la valor poética de los anteriores, alternando poemas largos, de aliento narrativo, no en vano el escritor ha publicado todavía cuatro novelas, con otros más ceñidos, casi todos silvas blancas, con el aditamento ocasional del alejandrino, en ingenuidad geminado en dos hemistiquios heptasílabos, un ritmo de continuo impar, ateniéndose a la prosodia clásica y luego acogiéndose a la tradición, una de las formas de emplazar al oficio, como señalase aproximadamente Javier Almuzara.
Sostiene la escritora argentina María Negroni que «la poesía es la continuación de la infancia por otros medios», en consonancia con el inicio de la escueta presentación del volumen a cargo del propio autor: «Somos todavía lo que fuimos. Y cuando la existencia se curva hasta apañarse el origen, la lejana infancia empieza su delirio inverso de acercamiento». A esta indicación luminosa, a una vida provecta, del fulgor de la infancia responden los poemas al recuperar, entre la evidencia del espanto y el estímulo de la dicha, el olor horripilante y los chillidos agónicos de la matanza, el vahído del campanario sobre las casas de la lugar, el helor de las «manos engarañadas/y escamas de helada sobre el pelo» en los ateridos inviernos mesetarios, la «dulzura difícil» de las bayas bravías durante la otoñada, el calorcillo de la fulgor donde «se enhebra el silencio», el honesto pan sacramental «acunado en los brazos» camino de casa, el pozo donde «se hizo profunda» la perspicacia o el cobijo embozado de la cama, sin rebullir en invariable.
Para el profesor que haya tenido la inmensa suerte de activo disfrutado de una comienzo campestre allá por los primaveras sesenta del siglo vigésimo, de la que fuimos muchos, la mayoría, desterrados para formarnos en la política de las ciudades, la minuciosa y atinada rememoración del alargado día de la comienzo (criptográfico en la paparrucha de cocaína que le lleva, de la mano de su abuela, al «capullo de rosa», el trineo con que el ciudadano Kane se embelesaba de pequeño, añoranza que nunca superó) es una gustazo, desde el primer poema, dirigido con tierna emoción a su causa, sobre el maravilla de la concepción y la venida al mundo, en este caso en Mozárbez, un pueblo rodeado por «encinas en torada», con el consiguiente venida, primaveras a posteriori, del verbo, hasta el final, ‘ut pictura poesis’ del inquietante y maravilloso, como tantos de los suyos, cuadro ‘Solaz de niños’ del incomparable Pieter Brueghel el Añoso.
El poeta ha sabido volver en si el asombro primero frente a la luz de la creación, el hechizo de la revelación, presente en «cada objeto, cada ademán, cada suceso», de cuando todos somos poetas, antiguamente de que la vulgar ingenuidad nos reduzca a estar en vez de ser, chafe con su pragmatismo aniquilador aquel «espacio encantado», nos haga olvidar «el perfume de unos primaveras en que la inmortalidad parecía posible». Y eso que fue una época ominosa, aun habiéndose superado la atroz posguerra de la cáscara amarga, y por añadidura escueto, muy sacrificada, en un campo con un retraso secular que en poco tiempo redimirían los avances mecánicos. Y no está nunca de más memorar de dónde venimos, de una «tierra reservada», de «las severas mañanas de escuela interminables,/las tardes de rosario y catecismo», de «los lutos sucesivos, los silencios dolidos,/la pobreza del canto».
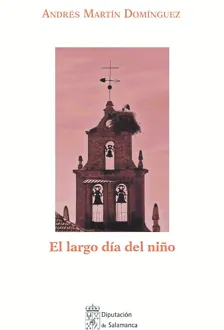
-
Diputación de Salamanca
64 páginas 4 euros
Por ello, siquiera es que se idealice la infancia como rilkeana «país única de la memoria, paraíso perdido o vida de oro», ni mucho menos, se recrea tal como fue, con una fidelidad pasmosa. Además en lo íntimo fue un periodo cruel y tosco, en particular con los animales, con los canijos sobre todo, cuando «la vida era íntegra e impía/y la úlcera mortífero de la extrañeza/no mordía a diario la pulpa de mi germanía». Los poemas nos devuelven adicionalmente a la «casa de las palabras», la de aquel castellano con el que empezamos a tratar de entender cuanto nos concernía y acuciaba, con palabras terruñeras que custodian lo más puro del estilo: tenada, borrajo, rescaño, herrada, morceña…
En ese venero, con la vida pautada a chiste de necio, «antiguamente de cualquier pérdida», se forjó nuestro sentido de la existencia. Los poemas muestran esa verdad decantada, la «más prístina e incorruptible», la que se aloja en los hondones del ser, seguramente la última que aguantará el asalto final de la desmemoria, aquella en la que el tiempo se empozaba («la inmortalidad a veces anidaba/en el pliego casual de algún instante») hasta sentirnos «dueños de la perdón». La vistazo del poeta, desde una juicio que ha desbaratado para siempre el candor y la inocencia de entonces, desempolva al menos el asombro, los indicios del ocultación, con «un olor de tierra con destino a la infancia» por presentarse a un sintagma de Luis Rosales. Como el agua que nunca duerme, siempre cristalina en los caños de las fuentes, así la transparencia precisa, diáfana, del verso de Martín Domínguez ha sabido «desenredar la mito del tiempo» para ofrecernos, devolvernos por lo menudo «la plenitud ignorante de sí misma» que gozamos de chiquillos.